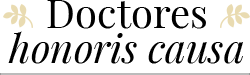Rigoberta Menchu Tum

Para hablar de Rigoberta Menchú habría que hacer el relato de la historia más o menos remota de Guatemala —lo que exigiría ampliarlo a gran parte de la América Latina y no sólo— y ello implica la necesidad de retrotraerse a la colonización y todos los desastres que conllevó aquel largo período llamado Descubrimiento y luego Encuentro. Algunas de las formas en que tales desastres se concretan son asesinato, esclavitud, racismo, tortura, miseria y una larga serie más de atrocidades como es la eliminación, o el intento al menos, de las culturas indígenas. Y vendría a cuento rememorar el pasado porque lo trágico, lo realmente estremecedor, es que todo el horror de ese relato no sería materia de la historia, sino del presente más inmediato.
El drama de las personas excluidas de la justicia, excluidas por la institución de la justicia, es el drama de, entre otras muchas áreas, la Guatemala contemporánea y es el drama de Rigoberta Menchú Tum. Nacida el 9 de enero de 1959 en la aldea de Laj Chimel, su cultura, su lengua, es la indígena, lo que llevaba ya consigo una forma de exclusión, y sólo muchos años más tarde aprendería el español. Ser india quiché quiere decir el arraigo en la tierra, el amor a la tierra —“La tierra es como una madre que multiplica la vida del hombre”—, a los animales, a la vida. Pero le correspondió ser una india quiché en un lugar en el que los indios no tienen lugar, en un estado en el que, pese a las apariencias de legalidad, de estado moderno, la realidad era muy otra. Su vida, como la de tantos otros guatemaltecos y desheredados de tantos otros países, se va jalonando de acontecimientos estremecedores, y lo terrible es que su historia no es un caso excepcional y que ayer y hoy todo ocurre ante la indiferencia internacional. Unos pocos datos: su padre fue encarcelado y torturado y en 1980 quemado vivo tras el asalto de la Embajada de España por los militares. Su madre, más tarde, sería torturada y violada. Sus restos, desaparecidos. Como desaparecidos los restos de uno de sus hermanos. Todo es violencia a su alrededor, y también la violencia que tiene por nombre la explotación, el racismo, etc., y Rigoberta Menchú tendrá que exiliarse, acosada, amenazada, mientras el estado continúa siendo un estado ocupado por gobernantes criminales y corruptos, sostenidos por una oligarquía igualmente criminal y corrupta, que mantienen una guerra contra la población, en especial, contra los indígenas. Una guerra que, según diversas fuentes dignas de todo crédito, como la Comisión de Esclarecimiento Histórico, habría producido 200 000 muertos, desaparecidos, ejecutados sin juicio alguno, de los cuales casi el 93 % habrían tenido por autores a los militares u otros amparados por éstos. La Déclaration des droits de l’homme se había proclamado en 1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, los hechos lo muestran, no son más que papeles mojados. “Ahora son los hombres los que devoran a otros hombres”, son palabras suyas y hay que leerlas como dictadas no por una tradición cultural sino sólo por la dura experiencia, ese maldito cuento de terror.
Entre todo ese horror, Rigoberta Menchú, su denuncia permanente, su dignidad, su acción, su gesto, que queda bien definido por el lema del Comité de Unidad Campesina, en cuyas filas formó y que habla de la cabeza clara, el corazón solidario y el puño combativo. Su vida ha sido, y es, la resistencia frente a las desigualdades, por la paz, por la democracia.
Llegarían los apoyos, de ciertos miembros de la Iglesia Católica, un rumor que fue recorriendo lo que antes era indiferencia en el Primer Mundo, los reconocimientos y distinciones y el que resultó providencial: el Premio Nobel de la Paz de 1992, y, entre muchos otros, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. La comunidad internacional reconocía en ella la lucha por la supervivencia, por la dignidad, al mismo tiempo que colocaba en situación desairada a los responsables de la explotación, de las torturas, de la muerte, si bien las responsabilidades por todo ello continúan pendientes y los delitos impunes.
Rigoberta Menchú, una india, de “cara de patoja”, como ella misma dice, criada en las labores agrícolas, que ejerció trabajos humildes, se alzó y alzó con ella a los pueblos indígenas, los ideales de igualdad, de democracia, el “clamor de la tierra y por la tierra”, la ilusión de que el mundo globalizado podría ser un lugar mejor para todos.
Entre los reconocimientos que ha merecido esta mujer de maíz no son pocos los otorgados por universidades de diferentes países y, entre ellas, la de Zaragoza, en forma de doctorado honoris causa. Un honor que, más allá de los méritos intelectuales, más allá —no vaya a quedar fuera la alusión— de las fatuidades vacías, resultaba, por ser real, ser transitivo: de la Universidad recaía en Rigoberta Menchú y de Rigoberta Menchú regresaba, multiplicado, a la institución, haciéndola más fuerte, más cercana a la verdad.
Como escribió el poeta en lengua quiché Humberto Ak’bal, “Aretak’ulo ir kaj ka si’janta pa awi”, “Que el cielo florezca sobre tu cabeza”.
(El mismo año también fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Sevilla y anteriormente por 6 universidades americanas, además de ser Premio Nobel de la Paz)
Túa Blesa Lalinde