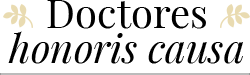José Manuel Blecua Teijeiro

José Manuel Blecua Teijeiro, Alcolea de Cinca (Huesca) 1913 — Barcelona 2003, a los diez años se trasladó con su familia a Zaragoza, en donde se licenció en Filosofía y Letras (Premio Extraordinario) y en Derecho (1933). En esa época se estaban produciendo múltiples cambios en la sociedad zaragozana, en algunos de los cuales participó. En un juvenil artículo del Heraldo de Aragón (23 de julio de 1931) proponía, como secretario accidental de la FUE, la creación de la Ciudad Universitaria de Zaragoza en la suprimida Academia General Militar. La lejanía no supondría obstáculo alguno si los estudiantes se trasladaban gratuitamente en el tranvía, al tiempo que los edificios vacantes podrían dedicarse a grupos escolares. Reconducida la propuesta por las autoridades académicas y municipales, el Ayuntamiento compró la finca del actual Campus de la Plaza San Francisco, en donde se proyectó su instalación (1934).
En estos años de formación, asistió como becario al primer curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1933). Allí conoció a Menéndez Pidal, Navarro Tomás, Bataillon, Zubiri, García Lorca, Salinas, Guillén, nombres que encarnaban viejos ideales institucionistas, del Centro de Estudios Históricos y de la Residencia de Estudiantes, con los que entroncó gustosamente como se percibe en sus actitudes intelectuales, estéticas, ideológicas y vitales.
Muy joven obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura (1935) en el recién creado Instituto de Cuevas de Almanzora (Almería). Suprimido tras la guerra, se trasladó al femenino de Valladolid (1939) y un año después al Goya de Zaragoza (1940-1959). Impartió clases en el Instituto Menéndez Pelayo (1959-1963) de Barcelona, ciudad en la que había obtenido la cátedra de Historia de la Lengua y de la Literatura Española de su Universidad (1959-1983), y en donde continuó como profesor emérito hasta 1990.
Su gran vocación por la enseñanza no quedaba confinada a las materias impartidas, de las que escribió numerosos manuales de bachillerato. En sus directrices pedagógicas, buscaba la sencillez expositiva y acompañaba la teoría con abundantes textos y numerosos ejercicios de redacción mediante los que trataba de adiestrar al alumno en la escritura y en la lectura, aspectos esenciales cada vez más desatendidos. No resulta extraño que compusiera una novedosa Historia y textos de la literatura española, del mismo modo que influyó con Lapesa y Lázaro Carreter para introducir las lecturas de los clásicos en la asignatura. En este mismo sentido, impulsó y dirigió la colección Ebro, en la que entre 1939 y 1947 editó y prologó once textos de creadores diferentes (Lope de Vega, Góngora, Garcilaso, Lope de Rueda, Benavente, San Juan de la Cruz) y dos antologías (de poesía romántica y de costumbristas). Se sentía afortunado por su prolongada y entusiasta dedicación docente, en enseñanzas medias, en la universitaria o en los cursos de verano de Jaca, fruto de la cual no sólo fueron las abundantes vocaciones despertadas y los numerosos trabajos de investigación dirigidos, sino las múltiples y entrañables amistades entabladas.
Realizó su tesis doctoral con el estudio y edición del Cancionero de 1628 (1944), cuyo manuscrito se custodia en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, entonces situada en la Magdalena, junto al Instituto Goya en el que trabajaba. Consciente de los escasos medios materiales de los que podía disponer, emprendió magnas empresas que suponían trabajos a largo plazo, minuciosos, pacientes y laboriosos, resultado de los cuales han sido sus grandes ediciones de Herrera (1948 y 1975), los Argensola (1950-1951), Quevedo (1969-1981), Lope de Vega (1976), don Juan Manuel (1981-1983) y fray Luis de León (1990-1994). En otras ocasiones, sus proyectos editoriales no fueron de tan gran envergadura, pero no por ello algunos tuvieron menor importancia, como los realizados sobre Juan de Mena (1943), Pedro Marcuello (1987) o Cántico (1970) de Jorge Guillén, el primer escritor vivo que en la tradición hispana contó con una edición crítica. Fino y entendido antólogo de la poesía española, seleccionó textos desde una perspectiva histórica, la Floresta de lírica española (1957), genérica, la Lírica de tipo tradicional, con Dámaso Alonso (1955), cronológica, la Poesía de la Edad de Oro (1982 y 1984) y la Poesía aragonesa del barroco (1986), o temática, algo menos común en la tradición hispana, como los libros dedicados a las flores (1944), los pájaros (1943) o el mar en la poesía (1945). Interesado por la literatura aragonesa, desbrozó sus características y estudió muy diversos autores y obras, desde el más viejo poema de loor de Zaragoza hasta Gracián, pasando por Miguel Martín Navarro, fray Jerónimo de San José…, sin olvidarse de los creadores modernos como Sender, Ildefonso Manuel Gil o Labordeta. En sus ensayos demostró una fina sensibilidad, especialmente acusada para descubrir los sonidos internos o las coloridades sonoras pese a su sordera, del mismo modo que fue perspicaz a la hora de fijar corrientes poéticas y tenaz desterrando tópicos sobre el rigor poético de los escritores españoles. Ocasionalmente publicó algún texto de creación, pero a lo largo de su vida se interesó cada vez más por las obras de los autores (los textos editados), y menos por las opiniones propias, prueba de una humildad encomiable y nada retórica.
La literatura formaba parte de una pasión continuadamente transmitida y se convertía en una visión del mundo en la que la ética se aunaba con la estética y se trascendía en una metafísica. De ahí que acostumbrara a sintetizar la quintaesencia de su ideario mediante versos o reflexiones poéticas: “En lo provisional, exactitud también, como si fuera definitivo” (Juan Ramón Jiménez); “despacito y buena letra: /el hacer bien las cosas/ importa más que el hacerlas” (Antonio Machado). A lo largo de su vida procuró y logró hacer bueno un verso de la Epístola moral a Fabio: “Iguala tu vida al pensamiento”. Transformó su casa en hermosa biblioteca, con algunos ejemplares únicos, al tiempo que, en contraposición, disfrutaba de largos paseos al aire libre distinguiendo pájaros, plantas y árboles y, sobre todo, cazando, cámara en ristre, los mejores crepúsculos, de cuya colección se vanagloriaba. Trabajador infatigable, muy disciplinado y entusiasta, en los más variados sentidos de la palabra podía considerarse un maestro, “eso que parece tan sencillo de decir y tan difícil de encontrar”. Como dijo de Ángel del Río, “su saber le confería, naturalmente, un magisterio, pero su calidad humana era excepcional. Pocos hombres he conocido que lograsen reunir tan armoniosamente una gran erudición junto a una sensibilidad finísima, una cordialidad y generosidad tan a flor de piel, al lado de una elegancia espiritual suprema, unida, a su vez, en un sentido delicioso del humor”.